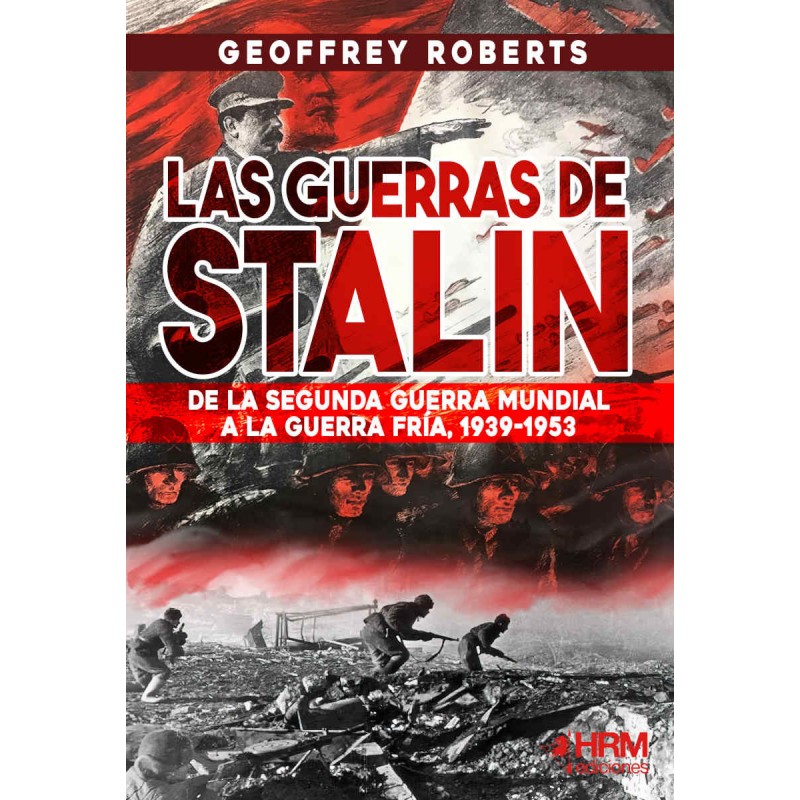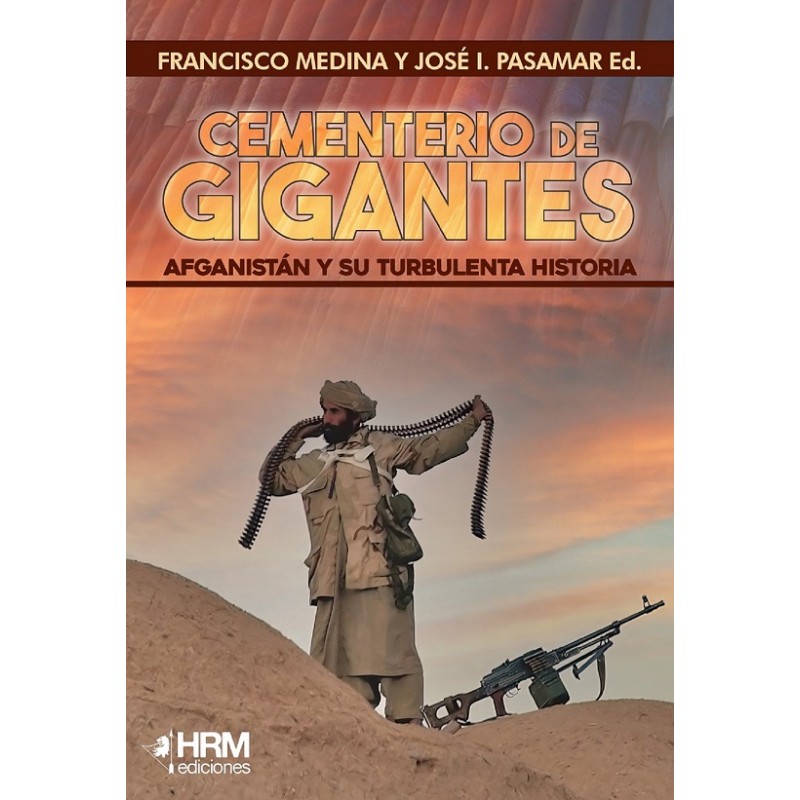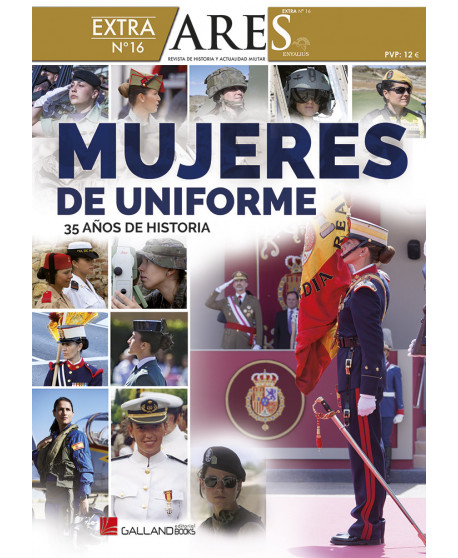La llegada al Parque de aquella tropa, a cuyo frente venía un Capitán de Artillería, produjo el delirio entre la gente que inundaba las confluencias del Parque. El edificio se hallaba cerrado. Velarde llamó, y viendo que era otro oficial de Artillería y como se había mandado que fuesen todos allí, no tuvo dificultad en que le abrieran la puerta. Todavía estaba formada la fuerza francesa, mientras Daoiz, acompañado de Arango, que aún le informaba, subía con carácter pensativo las escaleras de la sala de armas. Arango le informó en lo que había empleado al cabo y a los tres artilleros. De repente Daoiz sacó de su bolsillo la orden escrita que le había sido transmitida y pregunto con melancolía a Arango “¿Qué quiere usted que hagamos?”, y perplejo, pero satisfecho ante la gran responsabilidad que sobre él pesaba, Arango contestó “Yo, mi capitán, estoy a las órdenes de usted”. Entretanto, el Sargento Mayor D. Francisco Xavier Valcárcel había llegado con una orden de que el Gobierno había dispuesto armar al pueblo, pero sin recibirlo contestó: “Ese hombre es un atrevido o un cobarde, lo que no sabe ni lo que se hace ni lo que se dice”. Al bajar al patio habían llegado nuevos oficiales del Arma, los capitanes D. José Dalp, D. José Córdova de Figueroa y D. Pedro Velarde. También estaba allí el Guardia de Corps D. José Pacheco.
Cuando Velarde entró en el Parque se dirigió al capitán de la tropa francesa a quien dijo: “Esta usted perdido, si no se oculta con su gente. Entreguen las armas, pues el pueblo va a forzar la entrada y no respondemos de que sea usted atropellado”. El oficial francés se resistió, pero Velarde se lo repitió añadiendo: “No provoque usted la ira del pueblo, ni de lugar a que lo que puede hacer de buen grado haya que ejecutarlo por la fuerza. El tiempo es precioso y urge. Rinda usted las armas sin perder un solo momento”. Ayudando al capitán español se oía el clamor procedente de la calle. Los franceses rindieron las armas ante los Voluntarios del Estado y fueron hechos prisioneros en unas cuadras. A los oficiales se les trató con distinción y se les recluyó en el pabellón de oficiales.
Daoiz examinó las ideas de Velarde y las órdenes que tenía para tomar aquella decisión. Hubo entre ellos algunas réplicas de cierta viveza, pero Daoiz hizo sentir su superioridad. Solamente su voluntad era obedecida en el Parque y ninguno de sus compañeros sentía humillación al rendirse a su obediencia. Se aisló de los demás durante unos minutos, meditando y dando un pequeño paseo por el patio. Todos le miraban en completo silencio, detrás, el ruido ensordecedor del pueblo. Daoiz no pudo resistir la excitación del pueblo y se detuvo, miró a sus compañeros, desenvainó el sable y dijo a los artilleros: “Las armas al pueblo. ¿No son nuestros hermanos?”. Velarde se acercó y le abrazó, entonces todos desenvainaron sus sables. Se abrieron las puertas, penetrando la masa, y cada oficial ocupó su puesto. Las primeras armas que se entregaron fueron las de los artilleros franceses, fusiles y sables. Los demás se apropiaron de toda clase de armas de la sala de armas, principalmente blancas, ya que no estaban instruidos en el manejo de las armas de fuego y preferían las bayonetas. Velarde debía cuidar de la organización, pero era imposible. Un gran número de personas, una vez armadas, desertaron en busca de combate solitario por las calles. Pero con la ayuda de algunos jefes que acaudillaban a aquellas gentes, Velarde consiguió retener a bastante gente, las distribuyó por escuadras, cuyo mando dio a los que venían a su cabeza y situó a algunos en los balcones de los pisos superiores del Parque. Había otras fuerzas en las aceras que servían de avanzada, a la vez que protegían los movimientos de los cañones que se ponían en la calle a pecho descubierto. Los Voluntarios del Estado se dividieron en dos secciones, una para defender la parte del edificio que daba a la Ronda y la otra en las ventanas que daban a la calle San José.
Daoiz mandó sacar, limpiar, cargar y disponer en el patio tres cañones de a ocho, cuatro para las tres bocacalles y otros dos de reserva en la entrada principal del Parque.
Era un hermoso espectáculo, el frío patriotismo de Daoiz contrastaba con el inflamable de Velarde. Todavía no se había disparado el primer tiro, y aquellos dos hombres habían inspirado en el pueblo una gran confianza.
Se presentó primero en el Parque una pequeña fuerza francesa pidiendo asilo en el Parque, a los que Goicoechea desde las ventanas ahuyentó a tiros, causándoles una o dos bajas. Después, el grupo que Velarde había asentado en los balcones de la calle San José avistó por la calle de Fuencarral un batallón que iba hacia el Parque, era el batallón de Westfalia. Entonces Daoiz reunió en el patio al lado de las piezas a los oficiales y artilleros, y proclamando la independencia y libertad de España, juraron obediencia a Daoiz y Velarde y se dispusieron a entrar en combate. En medio de este acto, destacó el Teniente de Voluntarios del Estado D. Jacinto Ruiz y Mendoza, soldado africano, que tendió su espada junto con las de los artilleros y juró morir con ellos en aras de la libertad de la Patria.
La primera voz de Daoiz fue la de guardar silencio. Velarde subió, acompañado de Carpegna, a observar los movimientos de aquel batallón, y comprobó que eran hostiles, ya que sus gastadores intentaban abrir las puertas con sus hachas. Desde las casas y los balcones la fusilería abrió fuego, y cuando la tropa enemiga ya enfilaba la entrada, tres disparos consecutivos de cañón mandados por Daoiz al grito de “¡Viva España! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los franceses!”, hicieron desaparecer casi instantáneamente la columna, que al trueno de la Artillería fueron masacrados por los proyectiles. Mayor que sus pérdidas fue la sorpresa, que no imaginaron encontrar en aquel sitio una resistencia tan bien organizada. El batallón de Westfalia se dio a la fuga, hiriendo los fusileros españoles a algunos soldados. El pueblo gritó: “Victoria. Victoria para nosotros”, añadiendo “Mueran los gabachos” y tuvieron que impedirles que saliesen persiguiéndolos en desbandada.
Fue cuando desembocó por la calle de San Pedro Nueva el grupo que mandaba desde Palacio Molina Soriano, y que en aquel trayecto había recogido algunas armas y más gente. Fue recibido alegremente, y todos ayudaron a sacar las piezas del patio del Parque y emplazarlas enfilando cada una de las calles que desembocaban en el Parque, quedando de este modo vigiladas las de Fuencarral y Ancha de San Bernardo y la perpendicular de San Pedro. Al poco rato se observó que por la de San Bernardo se reunían nuevas fuerzas enemigas, y los recién llegados se dispusieron a adelantarse a su llegada y embestirlos, pero Daoiz le dijo a Molina y a los suyos: “Muchachos, no nos precipitemos, dejadlos que se aproximen y así los escarmentaremos mejor”
Se había encendido una lucha cuyo único objetivo era cansar a nuestros combatientes, mientras en las plazuelas y puestos estratégicos contiguos se concentraban tropas para un ataque simultáneo por distintos lados. La escaramuza duró más de una hora, durante ese tiempo se enviaron varios despachos al Gran Duque de Berg informando del cariz que estaba tomando la situación y se transmitían órdenes para acudir con fuerzas superiores para realizar un ataque decisivo. Entre tanto, los pequeños destacamentos enviados por los franceses y parapetados tras las esquinas de las calles que por la izquierda confluían en la de San José, se limitaban a sostener la diversión, aunque sufrían pérdidas continuas debido al tiro certero de nuestras bocas de fuego. En este combate sin gloria fue en el que sufrimos una de las pérdidas más sensibles, la del Teniente de Voluntarios del Estado Ruiz de Mendoza. Había recibido una herida de bala en el brazo, que le vendó con un pañuelo el Guardia de Corps D. José Pacheco, inmediatamente volvió a la lucha sin cesar de dar las voces de “¡fuego artilleros!”, ya que se le había confiado uno de los cañones por haber estado agregado al Real Cuerpo de Artillería en el campo de Gibraltar. Pero una segunda bala le entró por la espalda y le salió por el pecho, haciéndole caer al suelo junto a un montón de cadáveres, de donde le recogieron desmayado y lo llevaron dentro. Igualmente quedaron fuera de combate un cabo y cinco artilleros, todos heridos por balas de fusil, ya que la refriega se sostenía a cuerpo descubierto, sin defensa, y eran un blanco fácil a la buena puntería de los tiradores franceses.
Parecía que moría el combate, cuando de repente se recrudeció. La anteriormente derrotada división westfaliana había sido reforzada poderosamente por el cuarto regimiento provisional, que entró a la carga, no solo por un punto, sino por tres a la vez. El ataque fue precedido por un gran rugido de tambores y cornetas que tocaban al ataque y con un gran tumulto se oía “¡Vive l´Empereur!”. Un continuo trueno demostraba lo incesante del fuego de cañón, y cuando se despejaba la nube de humo que cubría el campo, se veían cadáveres hacinados, miembros separados de los cuerpos y heridos que se retorcían de dolor.
Aquel fue el momento más sublime del combate. El que tenía armas hería o mataba al enemigo con el mismo furor que este lo hacía. Allí subieron a la inmortalidad las heroínas del Parque. La más ilustre de ellas, Clara del Rey y Calvo se hallaba en combate ayudando a los heroicos artilleros junto con Manuel González Blanco, su marido y sus tres hijos, Juan de 19 años, Ceferino de 17 y Estanislao de 15. No se apartó ni un momento de los cañones y recibió la muerte al golpearle en la frente un casco de una bala de cañón. Su hijo Juan se alistó luego como soldado en la quinta compañía del tercer escuadrón de Cazadores de Sagunto, luchando contra los franceses “por mi Patria y para vengar a mi madre”. Manuela Malasaña y Oñoro de 17 años, sacaba el la falda cartuchos para proveer a los que peleaban, una bala en la sien le arrebató la vida. Y muchas más hubo.
Varias veces intentaron los franceses traspasar la línea que demarcaba la Artillería española, intentando aproximarse a nuestros cañones por encima de la multitud de cadáveres, y otras tantas fueron rechazados, muriendo los granaderos más valientes. Tres cuartos de hora se vio detenido su empeño sin avanzar ni un paso por ninguno de los puntos atacados. Entonces concentraron todo su esfuerzo en uno de los puntos, avanzando a paso redoblado y en orden de columna cerrada con su comandante, el Coronel Conde de Montholon a la cabeza, sin detener su marcha ante ningún obstáculo ni hacer caso a sus pérdidas, solo se le oía decir “¡En avant! ¡En avant!”, y cuando se disponía a apoderarse victoriosamente del puesto, el supuesto triunfo se convirtió en descalabro. Bajando por la calle de San Pedro Nueva venía jadeante, con un pañuelo blanco enarbolado en la espada, el capitán de Voluntarios del Estado D. Melchor Álvarez. Daoiz con un toque de corneta suspendió el fuego, Velarde corrió a proponer al comandante francés que se detuviera o volverían a romper el fuego. Montholon ordenó el alto y el mismo, con tres oficiales se adelanto para recibir las explicaciones. Álvarez le dijo a Daoiz que venía enviado del Gobierno para hacerle saber la indignación que este sentía al conocer la locura con que estaba precipitando al pueblo y exponiéndolo a las consecuencias más desastrosas. No pudo acabar su discurso, ya que uno de los “chisperos” que se hallaba entre los defensores del Parque, Antonio Gómez Mosquera, al oír esto, le pegó un empujón a uno de los oficiales franceses que se adelantaron, que lo derribó de espaldas y gritó al mismo tiempo “Viva Fernando VII”. En ese momento, un artillero que tenía la mecha en la mano, sin que nadie lo mandase, dio fuego a la pieza, que aunque estaba cargada con una bala rasa, sin metralla, tuvo donde cebarse en el enjambre de franceses, los cuales asustados huyeron precipitadamente, y muchos de vanguardia que no cayeron se rindieron y fueron hechos prisioneros. También retuvieron al comandante y a algunos oficiales, que por órdenes de Daoiz fueron tratados con el mayor decoro.
En aquel momento, los heroicos defensores del Parque, a pesar de su corto número y de los pocos medios de los que disponían, habían desarmado un destacamento, dispersado otro y derrotado a dos batallones, el de Westfalia y el primero del 4º regimiento provisional, los dos de la brigada del Príncipe Salm Isembourg, de la división Musnier, y la desmoralización de los soldados franceses era tal que muchos de los huidos se presentaban a tomar partido de los españoles. Este Conde de Montholon, prisionero el 2 de mayo de 1808, fue el mismo que en 1815, habiendo sido derrotado con Napoleón en Waterloo, acompañó al Emperador a su confinamiento en Santa Elena y permaneció con él hasta su muerte.
La noticia de la defensa del Parque irritó al Gran Duque de Berg y dispuso que su ayudante, el General Lagrange se pusiese a la cabeza de la brigada de Lefranc, de la división Goblet, y auxiliada de todas las armas realizase un ataque decisivo a Monteleón. Al partir, Murat le dijo a Lagrange “General, yo no he de saber sino el exterminio de los insurrectos”.
Las fuerzas de la brigada Lefranc rodearon los lugares estratégicos para cortar toda la comunicación con el Parque, temiendo que si se prolongaba la defensa pudieran recibir refuerzos. En la calle Ancha de San Bernardo colocaron dos cañones, delante del palacio de Montemar cubriendo la zona de la plaza y cuesta de Santo Domingo. Los otros dos estaban junto a la puerta de Matalobos mirando a la calle San José y desde el primer momento contra el del Parque, con el objeto de impedir a los nuestros el descanso y hacer gastar munición, sabiendo que debían empezar a escasearles.
Mientras este cañoneo producía fatiga y distracción para unos hombres agotados por tres horas de combate desesperado, en torno a las tapias de Monteleón se formaba un sitio en toda regla.
Daoiz y Velarde no se engañaban y tomaron nuevas medidas de defensa, aunque estaban preocupados por la falta absoluta de metralla. Una vez acordado el plan para fortificarse, se vieron atacados de nuevo. Las fuerzas de defensa a las que se había reducido el Parque eran, los capitanes Daoiz y Velarde, otros tres capitanes del cuerpo. Dalp, Cónsul y Córdova, el ayudante Arango, el teniente Torres, el subteniente Carpegna y el guardia Pacheco, 10 artilleros entre sargentos, cabos y soldados y los dos oficiales administrativos Almira y Rojo convertidos en fusileros, además de entre 60 y 70 civiles. En el piso superior del palacio de Monteleón estaban los oficiales y soldados de los Voluntarios del Estado y otro gran contingente de civiles, un jefe y 13 oficiales franceses prisioneros en el pabellón de guardia y unos 200 soldados enemigos encerrados en las cuadras y cocheras. Por último, en el pabellón de oficiales algunos heridos, entre ellos el Teniente Ruiz y heridos franceses.
El paso de ataque enemigo estaba marcado por los redobles de tambor y los toques de corneta. Una columna de cerca de 2000 hombres avanzaba con dos Oficiales Generales a la cabeza, el General Lagrange y el de brigada Lefranc. Tres veces la metralla de nuestros cañones contuvo su acometida, aunque el último disparo hubo de cargarlo con piedras de chispa, al no tener más metralla. Sin embargo, aquellas piedras bajaron a Lefranc del caballo que montaba y lo dejaron a pie. La calle se cubría con los cadáveres enemigos. Por dos veces los granaderos imperiales llegaron a 10 o 12 pasos de distancia de los cañones españoles. Pero había sonado la campana de la derrota. El ataque se hacía general, y los Voluntarios del Estado, desde las ventanas del ala derecha del palacio repartían muerte por todos los lados del Parque, contrarrestando las medidas que el enemigo tomaba para asaltar el edificio por la espalda. Ni era posible dividirse entre tantos puntos de atención, ni había fuerzas. Además la escasez de las municiones acrecentaba el desánimo entre los españoles.
Entonces una bala vino a herir y destrozar una pierna a Daoiz, que enronquecido y fatigado mandaba aún a sus artilleros quemar el último cartucho. Al golpe se sintió vacilar, pero pudo más la resistencia que el dolor. Se secó el sudor que bañaba su frente y al no poderse mantener en pie, ni abandonar la espada, ni la lucha, se recostó sobre el cañón. De sus artilleros, siete yacían muertos y cinco heridos. De los demás combatientes un gran número había corrido a esconderse dentro del Parque debido a la proximidad del enemigo. Sobre el campo sólo había unos 30 que luchasen y por el suelo muchos muertos y heridos. La lucha y la resistencia habían acabado.
La primera subdivisión de la columna de ataque llegaba a pocos pasos de los puestos españoles y apuntándoles a la cara amenazaban con disparar a quemarropa, cuando apareció de repente, con todas sus medallas militares, el Marqués de San Simón, Capitán General del Ejército español, que había observado el valeroso combate desde las ventanas de su casa, y metiendo su bastón debajo de los fusiles, los levantó, no sin que saliesen algunos tiros. Velarde, que se dio cuenta de la pérdida de equilibrio entre las fuerzas, trató de reforzarlas con las de los Voluntarios del Estado, entonces, al salir del patio trayendo a las fuerzas que había ido a buscar, al aparecer en la puerta del Parque, una bala le atravesó el corazón matándolo instantáneamente.
Al movimiento de paralización de su vanguardia y a la presencia del Marqués de San Simón, los Generales Lagrange y Lefranc, seguidos de algunos granaderos de la guardia imperial y declarando prisioneros a todos los vivos y suyo el Parque por derecho de conquista, se adelantaron al lugar donde se encontraba Daoiz, recostado sobre el cañón y con la espada aún en la mano. Había concluido el combate y alrededor reinaba el terror silencioso de los vencidos y el bullicio de los vencedores. Mirándole rendido, Lagrange se dirigió al inválido Daoiz ofensivamente, unos dicen que solamente le amenazó y le recriminó; otros afirman que osó tocar violentamente el sombrero del héroe.
Grande tuvo que ser el agravio, puesto que Daoiz le atacó con su espada. Lagrange quedó herido gritando “Granadiers, à moi, ¡Socours à votre general!”, oficiales y granaderos cayeron sobre el Capitán español, que se defendió en vano durante algunos momentos. Uno de aquellos soldados le dio por la espalda un terrible bayonetazo que le atravesó y Daoiz se desplomó mortalmente herido.
El cuerpo de Velarde había sido profanado, y nada más que calló, los soldados enemigos le despojaron de su uniforme. Así permaneció algún tiempo, hasta que los suyos, le recogieron y le envolvieron en un lienzo de una tienda de campaña. A Daoiz todos acudieron a ayudarle. Arango afirmaba que todavía respiraba cuando llegaron. Le cogieron y le llevaron a un cuarto cercano. Un médico francés se acercó y mientras le hacía tomar alguna sustancia para revivirlo decía “Era un héroe”. Todo fue en vano. Se movía poquísimo y de vez en cuando abría los ojos. En vista de su gravedad, lo llevaron a su casa donde murió.
Este es el fin de lo que sucedió aquel glorioso día en las calles de Madrid y en el Parque de Artillería de Monteleón. El resto ya lo conocéis, aquí fue donde se inició el movimiento patriótico que finalizaría con la primera derrota del Ejército Napoleónico y la libertad del pueblo Español.
Fuentes:
Memorial de Artillería de 1908
“Dos de Mayo de 1808” de D. Juan Pérez Guzmán y Gallo
Si quieres debatir este artículo entra en su foro de discusión